Que se cumpla
un nuevo aniversario de la democracia en Argentina es siempre un motivo de
festejo y de alegría que no puede empañarse por el listado objetivo de aquellas
cosas que faltan. Simplemente hay que celebrar porque llevamos la continuidad
democrática más larga de nuestra breve historia como país y porque hemos
resuelto institucionalmente momentos enormemente difíciles. Pues si bien nadie
puede aseverar la verdad o la falsedad de enunciados contrafácticos (aquellos
que dicen “Si hubiera pasado esto, entonces….”), crisis como la de 1989, 2001 e
incluso, yo agregaría, la del conflicto con las patronales del campo en 2008,
probablemente, en otro contexto, hubieran terminado en la imposición de
regímenes autoritarios. Entonces si bien podría decirse que esto es parte de un
nuevo escenario regional y mundial en el que ya no hay lugar para fracturas
institucionales como las que hemos vivido a lo largo del siglo XX, lo cierto es
que la Argentina ha superado situaciones límite.
A su vez, si
hacemos un breve repaso de la historia reciente de nuestra democracia,
pasaremos por la efervescencia de la primavera alfonsinista, años en los que la
sociedad argentina se aferró al logro de volver a conquistar los derechos
civiles y políticos. Claro que cuando aquel gobierno de Alfonsín intentó ir por
más y, bajo el paradigma social demócrata, pretendió avanzar de la igualdad
formal hacia algún esbozo de igualdad material, el Mercado “metió la cola” y
estableció un dique de contención que preanunciaba la necesidad de terminar de
estructurar un orden económico que había comenzado con la dictadura militar
pero que lograría instalarse definitivamente en la década del 90, ya no a
sangre y fuego, sino con un importante apoyo popular.
La
consecuencia de ese proyecto neoliberal fue la crisis de 2001 y, hasta el día
de hoy, a veces con impotencia, seguimos siendo testigos de la maquinaria
económica pero, por sobre todo, también institucional, social y cultural que
ese cuarto de siglo 1976-2001 ha establecido. Así es que comparando la
actualidad con algunos de los índices de la década del 50 y del 60, podría
decirse que Argentina ha retrocedido o no ha avanzado lo suficiente. Al fin de
cuentas, en términos generales, nuestro país, a pesar del achicamiento enorme
de la brecha entre ricos y pobres producido en la última década, sigue siendo profundamente
desigual. Pero lo insólito es que algunos intelectuales pretendidamente de
izquierda coinciden con voces reaccionarias en adjudicar estos índices de
desigualdad a la democracia como si hubiese sido ella la causante de buena
parte de las deudas que tenemos como colectivo social. Y eso es un error porque
fue el sistema económico impuesto durante estos años lo que hizo de Argentina y
la región un espacio de profunda desigualdad con millones de pobres y un puñado
de ricos. Si bien la democracia no es solo un sistema de selección de
representantes sino también un modelo cultural y social de convivencia, ha sido
el sistema económico vigente, con y sin democracia, el que explica la historia
reciente de la Argentina y el mundo.
Por supuesto,
cabe aclarar que con esto no se quiere decir que se pueda separar la democracia
de un determinado orden material. Creo, de hecho, que no puede ni debe hacerse
ello. Pero en todo caso tendremos que hablar de en qué tipo de democracia vivimos
y vinculada a qué orden material están las democracias occidentales.
Con todo,
dejaré para otra ocasión este punto, y me centraré en lo estrictamente formal,
incluso para problematizar algunas de las aseveraciones hechas anteriormente.
Puntualmente, pregunto: ¿qué le falta a nuestra democracia para ser una
democracia plena, incluso en este formato de democracia liberal que
paradójicamente se encuentra más preocupada por las minorías que por las
mayorías?
Por lo pronto le
falta cumplir con alguno de los que fueron los rasgos esenciales desde su
origen. Por razones de espacio me restringiré, por ahora, a uno de ellos en
particular: el principio de “isonomía”.
Para quien no
está familiarizado con el término, isonomía
significa “igualdad ante la ley” y fue una de las conquistas que cobró mayor
esplendor allá por el siglo V AC en la Atenas de Pericles. Tal conquista fue
producto de luchas, disputas y tradiciones que estudiosos de la antigüedad,
como Werner Jaeger, ubican ya en el siglo VIII AC y que se fueron
materializando en las sucesivas reformas del Estado llevadas adelante por Solón
y Clístenes entre otros.
La cuestión
era bastante sencilla: el derecho estaba en manos de la nobleza y la decisión
justa era administrada discrecionalmente por la clase social beneficiada a
través de la voz del sacerdote que resolvía según la tradición ante la ausencia
de ley escrita. De modo tal que una de las principales exigencias de los
ciudadanos libres que pujaban por una sociedad más igualitaria sin derechos
especiales para una casta, fue, simplemente, que existiera un código escrito
que sea público. La razón era que, de ese modo, las sentencias no podrían ser
arbitrarias ya que el mismo código que identificaba la falta y determinaba la
pena sería reconocido y valdría para todos por igual.
Sin idealizar
una sociedad en la que existían humanos no ciudadanos y si bien siempre es
difícil comparar, probablemente aquella Atenas del siglo V AC haya sido uno de
los máximos exponentes de sociedad igualitaria en el ámbito formal, igualdad
que, insistimos, se restringía a aquellos que gozaban del beneficio de ser
ciudadanos. Pero ni aquella ni nuestras sociedades han logrado que, en la
práctica, todos los ciudadanos sean tratados igual por la ley. Dicho de otra
manera, la franja etaria y socioeconómica que inunda las cárceles y las
dificultades de acceso a la justicia de los sectores más vulnerables muestra
que, en los hechos, la justicia selecciona y es funcional a los intereses de
una determinada clase social, algo que, como pocas veces, se está viendo en el
modo cómplice en que un sector del poder judicial actúa en defensa de las
corporaciones económicas. En este sentido, ¿de qué igualdad ante la ley
hablamos cuando el poder económico se beneficia con cautelares o la prensa
opositora, autoincriminando a los propios jueces, revela que muchos de ellos se
reúnen para embestir contra un gobierno elegido por el pueblo? ¿Y de qué
igualdad ante la ley hablamos si un juez de Estados Unidos es capaz de derribar
el canje de deuda soberano de un país por capricho y connivencia con fondos
especulativos? Esto demuestra que tanto en el ámbito del derecho interno como
en el ámbito del derecho internacional, no hay isonomía y que, a pesar de existir leyes escritas, la
discrecionalidad al servicio de los poderes fácticos sigue tan vigente como
hace 2500 años. Por ello, cuando se hace historia y se encuentra que uno de los
grandes avances de la antigüedad en materia de igualdad fue el de separar la
ciudadanía (y por ende, la igualdad ante la ley) de la posesión de tierras y
los bienes económicos, debe pensarse que, de manera mucho más sutil, el trato
diferenciado por la pertenencia a una determinada clase social tiene hoy un
sistema económico e institucional que ha delegado en el poder judicial la
función de legitimarse. (Continuará)
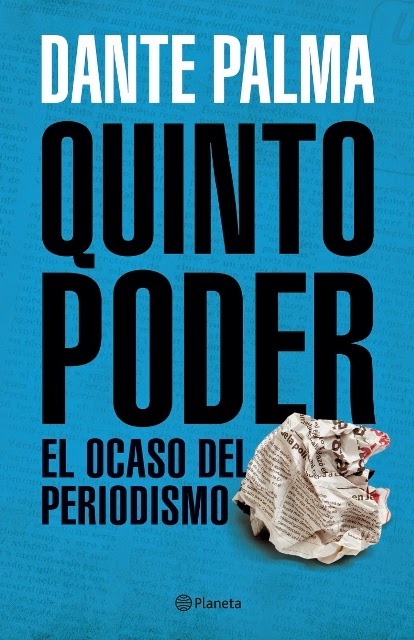%2B(414x640).jpg)